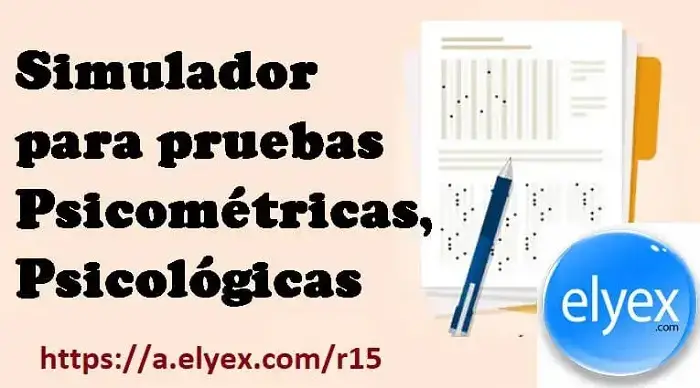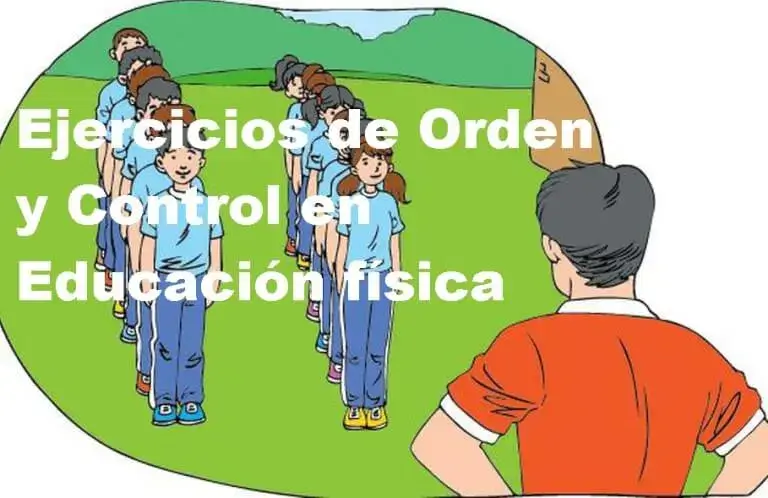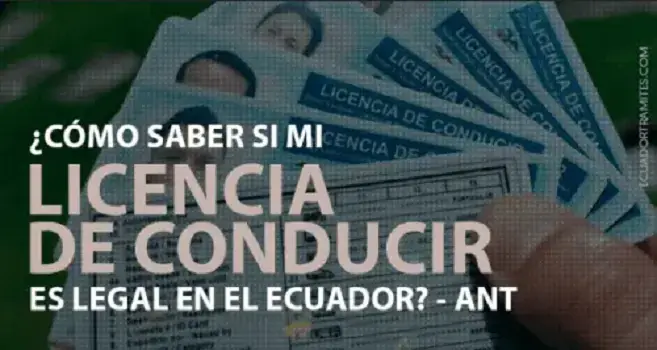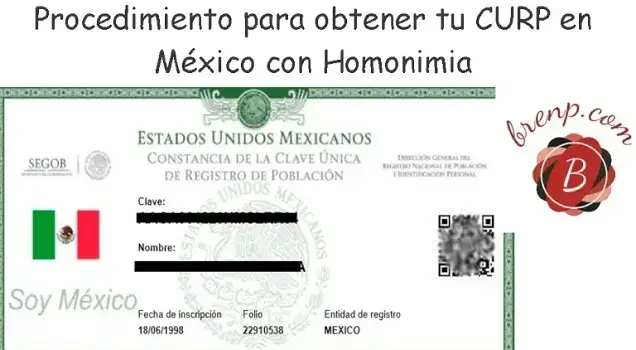Marte tiene las condiciones para formar agua líquida
Puede haber agua líquida en Marte y es posible que el robot de exploración Curiosity ya la haya tocado con sus ruedas durante su exploración del planeta rojo. Eso es lo que piensan los responsables de la estación meteorológica a bordo del vehículo y cuyas mediciones sugieren que el agua líquida se forma durante la noche y se evapora durante el día, cuando sale el Sol. El líquido estaría en forma de salmueras, una sustancia con alta concentración salina y muy corrosiva.
“Es la primera vez que se encuentran condiciones para la formación de salmueras en Marte”, explica a Materia Javier Martín-Torres, primer autor del estudio en Nature Geoscience que describe hoy los nuevos hallazgos.
El Curiosity lleva más de dos años explorando el cráter Gale, un boquete de 154 kilómetros de diámetro formado por el impacto de un meteorito hace unos 3.500 millones de años. El instrumento REMS a bordo del vehículo ha analizado la humedad y temperatura en el cráter, cerca del ecuador marciano. Los resultados acumulados durante un año por este y otros instrumentos muestran que las condiciones en este lugar son aptas para la formación de agua líquida durante la noche en la capa más superficial del suelo marciano. Esto es en parte posible porque unas sales conocidas como percloratos y ubicuos en el planeta rojo disminuyen la temperatura de congelación del agua y permiten que esté en estado líquido a pesar de las bajas temperaturas.
«Marte no está muerto»
«Lo que se forma son gotas de agua en las capas más superficiales de terreno, así que si pudiéramos estar allí para verlo sería parecido al barro», explica María-Paz Zorzano, investigadora del Centro de Astrobiología, en Madrid, y coautora del estudio. «Los percloratos permiten que el agua siga líquida a temperaturas de entre 50 y 70 grados bajo cero», detalla. Con la llegada del día, el suelo y el aire se calientan y el agua se evapora, explica el estudio.
Las temperaturas son incompatibles con la vida, dice el estudio
“Pensamos que el Curiosity ha pasado por encima de zonas donde había salmueras”, detalla Martín-Torres. “Sin embargo”, advierte, “la posibilidad de fotografiarlas es complicada ya que cuando las salmueras se producen, de noche, el Curiosity está «durmiendo», explica el físico del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra (CSIC-UGR). El REMS es uno de los pocos instrumentos del rover que pueden operar de noche, lo que ha permitido demostrar al menos que la formación de agua líquida es posible. Esto supone que en Marte hay un ciclo del agua diario entre el suelo y la atmósfera y también estacional, algo que hasta ahora se pensaba imposible, explica Jesús Martínez-Frías, investigador del Instituto de Geociencias IGEO (CSIC-UCM) y firmante del estudio. «Estas observaciones nos muestran que, al contrario de lo que se pensaba, el planeta no está muerto», resalta. Un equipo de 25 investigadores de nueve países firma el estudio publicado hoy.
Durante décadas se ha pensado que encontrar agua líquida en el planeta rojo era un paso previo para saber si puede albergar vida o si lo hizo en tiempos pasados. El estudio publicado hoy apunta a que, a pesar del agua líquida, las temperaturas y la baja humedad relativa que se han registrado en el ecuador son simplemente incompatibles con la vida tal y como la conocemos. “Las temperaturas están por debajo del umbral en el que el metabolismo y la reproducción celular son posibles”, detalla Martín-Torres.
Hasta ahora, las imágenes tomadas por satélites sugerían que en Marte hay corrientes de agua que se deslizan por las pendientes en las épocas del año más cálidas. En este sentido, el ecuador marciano sería el sitio menos probable para que se formen estos cursos de agua debido a que las temperaturas altas y la extrema sequedad del ambiente no lo favorecen. La presencia de percloratos en muchas otras zonas del planeta haría posible la formación de esas corrientes en otras latitudes.

SpaceX muestra el segundo aterrizaje fallido del cohete Falcon9
Altamira reabre la verja con polémica
Guillermo AltaresSantillana del Mar
La apertura de la cueva produce emoción en el público y rechazo entre los científicos
Los yanomami, los humanos con más variedad de bacterias
El microbioma de un grupo de indios aislados del exterior muestra que han desarrollado resistencia a los antibióticos

Los yanomami, los humanos con mayor variedad de bacterias
Un helicóptero del ejército venezolano descubría en 2008 entre la espesura de la selva amazónica un poblado no registrado en sus mapas. Unos meses después, una misión médica científica llegaba hasta esa zona del sur de Venezuela para descubrir que se trataba de un grupo de unos 50 indios yanomami. Comprobaron que, salvo algún contacto con otros de su misma tribu, nunca habían tenido relación con el mundo exterior. Para los científicos era una ocasión única para estudiar su universo bacteriano y compararlo con el de los occidentales. Se llevaron unas cuantas sorpresas.
«Llegamos en abril de 2009. Siempre que vamos a una comunidad hacemos una reunión con todos los pobladores para explicarles que es lo que vamos a hacer, gracias a la ayuda de un traductor», recuerda el investigador del Centro Amazónico de Investigación y Control de Enfermedades Tropicales Simón Bolívar, el venezolano Óscar Noya-Alarcón. Este médico, que participa en un programa del Gobierno de Venezuela para eliminar la oncocercosis, o ceguera de los ríos, lleva varios años buscando nuevos poblados yanomami. Esta vez tenía una misión extra.
Aunque no era el objetivo principal, los científicos consiguieron el consentimiento de una treintena de los 54 yanomami que formaban la comunidad para tomar muestras de piel de su antebrazo, su boca y de material fecal, el mejor indicador de la flora bacteriana del tracto intestinal. «Les parecía asqueroso, como a cualquier ser humano, que recogiéramos sus muestras de heces. Se burlaban de ello. Pero siempre accedieron amablemente a colaborar», comenta Noya-Alarcón. Los materiales biológicos se conservaron en nitrógeno líquido hasta que volvieran a la civilización.
La diversidad del microbioma de los yanomami dobla a la de los occidentales
Empezaba entonces la segunda parte de la aventura. En un ejemplo de que la ciencia le puede a la política, las muestras volaron hasta un par de laboratorios de EE UU. Durante cuatro años, una veintena de científicos estadounidenses y venezolanos han desentrañado el perfil genético de las bacterias presentes en las muestras originales. También las cultivaron, para realizar ensayos que midieran su resistencia a los antibióticos, lo que se conoce como resistoma.
«Lo que hemos encontrado es que los yanomami de este estudio tiene un grado de diversidad bacteriana sin precedentes», decía durante una conferencia de prensa el profesor de genética de la escuela Icahn de medicina del hospital Monte Sinaí (Nueva York) y principal autor del estudio, José Clemente. Los autores de la investigación compararon el microbioma de los yanomamis con una muestra de estadounidenses y otras dos de los guahibo, también amerindios amazónicos, y de indígenas de Malaui, en el sur de África. En los dos casos se trata de poblaciones con cierto grado de occidentalización. Los yanomami, añade Clemente, «tienen casi el doble de diversidad que los estadounidenses».
De hecho, observaron un progresivo descenso de diversidad desde los yanomami hasta los occidentales, pasando por los guahibo y los malauíes. Además, los investigadores bucearon en estudios anteriores sobre microbioma y no han encontrado otros pueblos que tengan mayor variedad bacteriana. Tampoco en los archivos del proyecto Microbioma Humano. Es como si, cuanto más expuesto está uno al estilo de vida occidental, más se reduce la riqueza de su microbioma. Estos resultados colocan a los yanomamis en la cúspide en lo que a bacterias se refiere. Esta misma semana, otro estudio mostraba como comunidades rurales de Papúa Nueva Guinea tenían un 15% de mayor diversidad que los occidentales. Pero estos indios amazónicos se acercan al 100%.
Óscar Noya-Alarcón’);»> ampliar foto
El poblado yanomami fue descubierto por un helicóptero del ejército venezolano en 2008 y al año siguiente recibieron la visita de una misión científica. Era la primera vez que tenían contacto con el hombre blanco. / Óscar Noya-Alarcón
Los yanomami de este poblado, cuya ubicación no se ha revelado para protegerlos, siguen viviendo de la caza y la recogida de frutos como hacían sus antepasados hace miles de años. Lo más cerca que habían visto a un hombre blanco era cuando veían volar sobre ellos algún avión. De la medicina, solo conocían la propia palabra, que se la habían oído a otros yanomami de poblados vecinos. Y el dispensario más cercano, regentado por unos misioneros, se encuentra a dos semanas yendo a pie por entre las montañas. Para los microbiólogos, este pueblo aislado es una máquina en el tiempo con la que imaginar como era la microbiota de los humanos antes de que la modernización lo cambiara todo.
«Nuestras bacterias juegan importantes cometidos en la fisiología humana, como la respuesta inmune, el metabolismo y hasta la conducta. Pero aún no sabemos cuánto y cómo han cambiado nuestros microbiomas occidentalizados con relación al microbioma de nuestros ancestros», recuerda la profesora de la escuela de medicina de la Universidad de Nueva York, María Gloria Domínguez, también coautora del estudio. «Tenemos muchas prácticas antimicrobianas, como el nacimiento por cesárea, el uso de los antibióticos, el jabón, los limpiadores. Pero en el mundo aún quedan poblaciones remotas de cazadores y recolectores que viven en la era pre-biótica como lo hacían nuestros antepasados», añade. Unos pueblos, que alerta, «se están occidentalizando rápidamente».
Antes de que el estilo de vida occidental reduzca su diversidad bacteriana, pueblos como este yanomami, pueden ayudar a la ciencia. Muchas de las enfermedades no transmisibles, como inflamación intestinal, la esclerosis múltiple, la diabetes tipo I, la artritis reumatoide, obesidad, cáncer de colon y un sinfín de alergias están mediatizadas por bacterias. La mayoría tienen una alta prevalencia en las sociedades avanzadas, siendo testimoniales en las poblaciones menos occidentalizadas. Aunque queda mucho por investigar, la degradación del microbioma puede tener mucho que ver con estas enfermedades modernas.
Resistencia adquirida a los antibióticos
La segunda gran sorpresa que se llevaron los investigadores fue que, al cultivar y secuenciar las muestras fecales, encontraron que las bacterias de los yanomami portan genes que las harían resistentes a los antibióticos, incluso a los de última generación. Para medir esta resistencia, los estudios científicos suelen fijarse en las cepas de la enterobacteria Escherichia coli. En las muestras fecales de los yanomami, encontraron que todas las cepas de E. coli contaban con genes que intervienen en el desarrollo de resistencia a la acción de los antibióticos. Entonces ampliaron su análisis a otras bacterias, encontrando unos 30 genes que podrían expresar resistencia.
Si se da por buenas las palabras del jefe del poblado, negando haber tenido contacto con otros hombres que no fueran otros yanomami y, menos aún, con la medicina moderna, ¿de dónde procede esa resistencia? La principal hipótesis de los investigadores es que viene de la íntima relación de estos indios con el medio que les rodea. Mucho antes de que Alexander Fleming descubriera casi por azar el poder antibiótico de hongos del género Penicillium, las bacterias han tenido que lidiar con otros microorganismos para sobrevivir. En el caso de los yanomami, estos microbios habrían aprendido a combatir gracias a la flora bacteriana del suelo de la selva que, por medio de transferencia horizontal, les habrían prestado los genes anti antibióticos.
Óscar Noya-Alarcón’);»> ampliar foto
Los investigadores tomaron muestras de la boca, piel y heces de 30 yanomami (el rostro de esta joven se ha recortado para respetar su privacidad). / Óscar Noya-Alarcón
«Sin embargo, también encontramos varios genes de resistencia que codifican resistencia contra las últimas generaciones de antibióticos semisintéticos y sintéticos», recuerda el profesor de patología de la Universidad Washington en San Luis (EE UU), Gautam Dantas. «Incluyen, por ejemplo, a medicamentos de tercera y cuarta generación (las cefalosporinas) que intentamos reservar para luchar contra algunas de las peores infecciones del mundo», añade. Son medicinas tan nuevas y tan sintéticas que la hipótesis del préstamo de la resistencia por otras bacterias no consigue explicarlo.
A los autores del estudio, publicado en Science Advances, les alarmó descubrir que la flora bacteriana de los yanomami pudiera ser resistente a tan modernas medicinas. «Pensamos en un par de explicaciones a estos resultados. La primera y quizá la más simple es que en el suelo haya versiones naturales de estos medicamentos sintéticos y que, simplemente, no las hayamos encontrado aún», opina Dantas. Al fin y al cabo, las primeras generaciones de antibióticos copiaban a la penicilina natural.
Pero hay otra posibilidad que intriga aún más: que estos genes de resistencia tengan una gran plasticidad y sean multifuncionales. «En realidad, podrían tener otras funciones en la bacteria pero, expuestos a los antibióticos, podrían reprogramarse para desarrollar carga de resistencia», sugiere este patólogo. De ser así, esto explicaría el rápido y extendido desarrollo de resistencia entre muchas de las bacterias patógenas que alarma tanto a los científicos y médicos por el abuso de los antibióticos.
Los antibióticos, la dieta, el jabón o el nacimiento por cesárea han reducido la diversidad bacteriana de los occidentales
En cuanto a los yanomami que tanto han ayudado a la microbiología, el doctor Noya-Alarcón comenta que han vuelto a esa comunidad solo una o dos veces al año desde 2009, «por lo que el impacto en su microbioma habría sido mínimo, pero ya no será el mismo». Recuerda haber dado antibióticos a algún yanomami con neumonía o con alguna infección dermatológica. «Lo ético era tratarla ya que teníamos la medicina a nuestra disposición, de otra forma quizás el paciente con neumonía podría haber muerto», explica.
«Gracias a esta oportunidad de encontrar un microbioma tan diverso, el resto de la humanidad podría verse beneficiada al conocer que probablemente tengamos que restablecer parte de nuestra flora microbiana para volver a lograr una armonía entre nuestras funciones metabólicas o fisiológicas», opina Noya-Alarcón. El primer hombre blanco, un venezolano de ascendencia gallega, que contactó con este pueblo cree obligado, «reconocer esta diversidad bacteriana y respetar este equilibrio que se mantiene entre los yanomami e intentar extrapolarlo a lo macro, es decir, aprender del estrecho contacto que ellos tienen con la naturaleza».
En esta noticia

Revive el hundimiento del Titanic con realidad virtual
Hace ya más de 100 años que el RMS Titanic protagonizaba uno de los hundimientos de naves comerciales más mediáticos y conocidos de la historia. Fue la noche del 14 al 15 de abril cuando en menos de tres horas el barco naufragó segando la vida de más de 1.500 personas y generando con ello una de las películas más taquilleras de la historia dirigida por James Cameron y con Leonardo DiCaprio y Kate Winslet.
Los tiempos cambian y ahora se plantean nuevas formas de revivir los hechos del hundimiento del transatlántico de la White Star Line. Turno para que los videojuegos y la realidad virtual firmen una alienza para recrear el viaje en barco con Titanic Honor & Glory, videojuego de simulación de Four Funnels Entertainment que busca financiación a través de crowdfunding.
El proyecto ya ha recaudado más de 36.000 dólares -necesita 250.000 para salir adelante- y es compatible con el casco de realidad virtual Oculus Rift para visitar en primera persona todas las estancias del barco. Los jugadores podrán seguir una trama guionizada por Tom Lynskey (La Señal) para conocer los detalles del hundimiento del navío y cruzarse con sus tripulantes.
Además, este tour virtual por el Titanic permitirá caminar libremente por las estancias del barco para descubrirlas con todo detalle mediante la tecnología gráfica realista Unreal Engine 4. El proyecto tiene previsto su lanzamiento para finales de este mismo año, aunque ya es posible probarlo de forma gratuita en ordenador descargando esta demostración.

Ser Neil Armstrong y pisar la Luna
Hay un salón y un sofá y una pantalla. Sobre ella, John Fitzgerald Kennedy, el legendario trigésimo quinto presidente de Estados Unidos, dice estas palabras: “¿Pero, por qué, algunos se preguntan, la Luna? ¿Por qué elegir esto como nuestra meta? Podríamos preguntar igual, ¿por qué escalar la montaña más alta? ¿Por qué, hace 35 años, sobrevolamos el Atlántico? Elegimos ir a la Luna”. Justo en esa frase, la pantalla, el gran salón y el sofá se funden a negro. Y quien observa se encuentra flotando en el espacio, justo enfrente de la Luna.
Son los primeros compases de La experiencia Apolo 11, primicia de un proyecto educativo de realidad virtual concebido para Oculus Rift —el dispositivo comprado por Facebook de los muchos que guerrearán por este nuevo mercado— que pretende cambiar cómo se transmite el conocimiento en las aulas para siempre. Esta semana logró fundarse por crowdfunding en Kickstarter. Un total de 36.623 euros para esta pequeña empresa que dirige David Whelan, tecnólogo empeñado en revolucionar la educación y fundador de la web virtualrealityreviewer.com que le toma el pulso a esta nueva hornada de realidad virtual que promete conquistar el siglo XXI: “Queremos dejar una huella indeleble en los alumnos. No es lo mismo leer en un libro de texto sobre la misión del Apolo 11 que vivirlo desde la cabina y experimentar el alunizaje”. De momento, el prototipo elaborado para el crowdfunding deja experimentar solo hasta el despegue, aunque Whelan aclara que la versión final tendrá, por supuesto, el momento cumbre. Pisar la luna tal y como Armstrong lo hizo el 21 de julio de 1969 a las 3.56 de la madrugada hora española.
La atención al detalle en la versión demo [el borrador que constituye la base para el producto final] de la experiencia es total. Tras el prólogo, el usuario viaja en el espacio-tiempo hasta las coordenadas del 16 de Julio de 1969 en Cabo Kennedy. Puede maravillarse con la altura del cohete viéndolo a ras de tierra, un titán tecnológico que pesaba casi tres mil toneladas y superaba los 100 metros de altura (101,5). Luego toma un ascensor y sube a la cabina. La cuenta atrás llega a cero, los motores se inflaman y comienza la misión, durante la que se puede oír el audio grabado por la NASA de sus tripulantes, entre los que se encontraba Neil Armstrong, el primer ser humano en pisar la Luna. Y durante toda la experiencia, sus protagonistas intervienen en clips de audio para comentar sus recuerdos de la misión.
No es lo mismo leer en un libro de texto sobre la misión del Apolo 11 que vivirlo desde la cabina»
Por espectacular que resulte, La experiencia Apolo 11 solo es la punta del iceberg. El plan de Whelan tiene nombre y apellidos: Inmerse Virtual Reality Education. Una plataforma desde la que desarrollará durante los próximos años experiencias educativas virtuales en todos los ámbitos: historia, matemáticas, antropología, biología… “Un buen ejemplo son los volcanes. Con nosotros podrías ver todo el proceso de cómo se forman desde dentro del volcán. Y para experiencias así se combinarían varios enfoques: explicamos un volcán al mismo tiempo que recreamos la erupción del Vesubio que arrasó Pompeya”. Otro ejemplo que destaca Whelan es el del tiranosaurio, “el mayor carnívoro de la Tierra que podremos poner justo frente a los estudiantes”. Aunque se atreverán con lo más abstracto, pues su compañía ya piensa en cómo representar virtualmente la división del átomo durante una reacción nuclear.
Whelan confiesa que el plan es de una ambición enorme. Y, de momento, se encuentran solo cuatro personas trabajando en su equipo. Pero cree que este pequeño paso para él es un paso gigante para la educación. Y que pronto se cumplirá su verdadero sueño: “Cuando dentro de unas décadas vuelvan los primeros astronautas que pisen Marte y les pregunten: ‘¿Por qué te hiciste astronauta?’ mi mayor deseo es que contesten: ‘Porque viví la misión del Apolo 11 en clase’”.

Turquía contra la violencia en Minecraft
El Ministro de Políticas Sociales de Turquía, Aysenur Islam, ha abierto una investigación contra Minecraft por considerarlo demasiado violento para los niños. Al parecer, le preocupa el hecho de que los jugadores obtengan puntos por matar a otros usuarios.
La decisión ha provocado la reacción de algunos periodistas especializados del país, como Kaan Gezer, que cree que este tipo de situaciones deterioran la industria del videojuego y ha querido indagar en el asunto preguntando a profesionales médicos.
Algunos profesionales como el psiquiatra Emine Sword Zinner insisten en que los juegos como Minecraft no difieren mucho de los realities de supervivencia emitidos en televisión, ya que «el jugador crea un mundo en el que trata de sobrevivir«.
Otros especialistas, sin embargo, creen que los niños «no distinguen entre el mundo real y el del juego» o que «tornan la violencia como algo atractivo», lo que termina reforzando «la agresividad» en el mundo real.
La polémica continúa acrecentandose conforme avanza la investigación con opiniones divididas sobre la supuesta violencia del juego que, actualmente, está calificado para niños a partir de los 7 años en Europa y para mayores de 10 años en Norteamérica.
Minecraft es uno de los grandes éxitos de la industria del videojuego en la actualidad. El videojuego, creado por Markus Persson ‘Notch’ y comprado por Microsoft, ya ha vendido más de 30 millones de copias en todo el mundo.

Caracoles como musas para mejorar las baterías del móvil
El caracol no es precisamente el símbolo de la velocidad. Pero la casa que lleva a cuestas, su concha en espiral, esconde un ingrediente encargado de controlar su crecimiento que puede ayudar nada menos que al movimiento de los electrones en las baterías para móviles. Tal ingrediente es un péptido, una molécula inorgánica formada por los mismos ladrillos que constituyen las proteínas, los aminoácidos. Científicos de la Universidad de Maryland (EE UU) la han usado como cemento a escala nanométrica para mejorar las propiedades eléctricas de un cátodo (el polo positivo de una pila). Hoy presentarán sus resultados durante la 59ª reunión anual de la Sociedad Biofísica que se celebra en Baltimore (Maryland).
El antes y después de la actuación del péptido sobre el óxido de litio, níquel y manganesio y los nanotubos del cátodo desarrollado para la investigación.
«Es verdad que el título de nuestra investigación habla de los caracoles. Pero no son solo ellos. También las cáscaras de los moluscos tienen este péptido. Incluso también nuestros huesos o dientes contienen una cierta cantidad de péptidos similares», matiza Evgenia Barannikova, estudiante e investigadora del laboratorio de la Universidad de Maryland que ha realizado este estudio. Lo conseguido por el momento por Barannikova y sus compañeros no supone la construcción de una batería completa, sino solo de su cátodo (el polo positivo que recibe los electrones). Los resultados, según Barannikova, reflejan que un cátodo con el péptido integrado mejora sus propiedades eléctricas frente a uno convencional.
Este éxito se basa en una ordenación interna de los compuestos químicos de una batería de litio. Barannikova ha trabajado a escala nanométrica para encontrar una manera de ordenar dos componentes que de por sí van por su lado: los nanotubos de carbono y el óxido de níckel, manganeso y litio. Al añadir el péptido, el panorama cambia completamente por la capacidad de esta molécula de producir enlaces tanto con elementos orgánicos (los nanotubos) como los inorgánicos (el óxido de litio). «Creamos un nanopuente compuesto por este péptido de unión con afinidad dual para ambos materiales», explica Barannikova.
Creo que deberíamos fijarnos más en la naturaleza para resolver problemas tecnológicos
Encontrar al péptido adecuado no es una tarea automática. La investigación empleó un método conocido como Phage display, un kit de mil millones de péptidos desarrollado por New England Biolabs que permite encontrar el elemento adecuado mediante prueba y error. El material del que se quiere conseguir la afinidad (en este caso el óxido de litio, níquel y manganeso) se somete al contacto con estos innumerables candidatos durante una hora a temperatura ambiente. Al terminar, se eliminan las uniones más débiles y se repite el proceso tres o cuatro veces más, hasta que solo los enlaces más fuertes sobreviven.
Para Barannikova, esta investigación demuestra la importancia de usar la naturaleza como modelo: «Siempre nos muestra el camino más corto para solventar un problema. Creo que deberíamos fijarnos más en ella para encontrar las soluciones a los problemas tecnológicos que debemos resolver». De momento, ella seguirá trabajando en este péptido como argamasa de la batería del futuro. Su objetivo a medio plazo, presentar una batería funcional como punto final a su tesis que pretende ser más ligera, potente y duradera que las actuales.

Viaje por los videojuegos de Dragon Ball
El primero de su especie Versus
Dragon Ball Z: Super Butōden (1993)
Aunque los videojuegos sobre el manga y la serie animada comenzaron a mediados de los 80, no fue hasta la época de la 4ª Generación que Dragon Ball Z descubrió el género bajo el que se englobaría primariamente durante estos 22 años transcurridos. Super Butouden fue el primigenio de su especie, el primer juego de lucha Vs basado en el imaginario de una franquicia que ya arrasaba en Occidente en la TV, y que aprovechó la popularidad de la lucha 2D que Street Fighter II había desatado para presentarnos unos combates tan fluidos y rápidos como de mecánicas fáciles de aprender, siendo accesible, aunque cuando dábamos con un amigo experto nos crujían y bien a base de lanzamientos y combos. Y además, no contenta con meter las características magias, la desarrolladora TOSE se dio el gusto de partir la pantalla para que pudiéramos volar y pelear desde el aire recreando las batallas desde el inicio de la sub-saga Z de la serie hasta el enfrentamiento con Célula. Sus secuelas lo superaron, como el genial Butouden 2: La Leyenda de Saien y sus enfrentamientos bajo el agua, pero este siempre tendrá el honor de ser el primero.