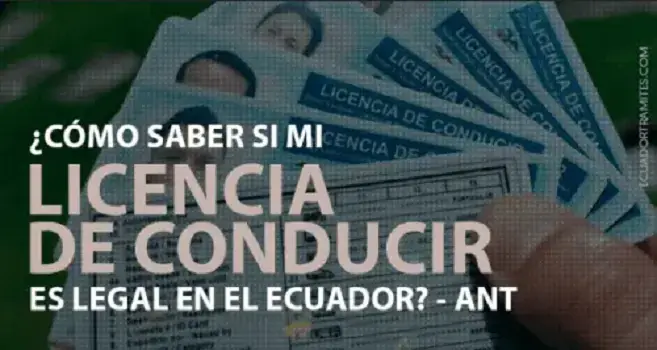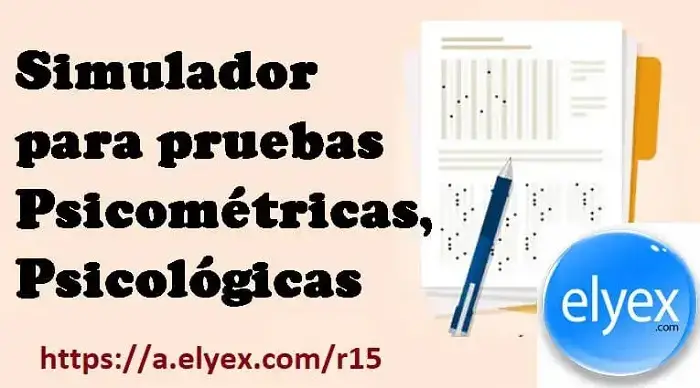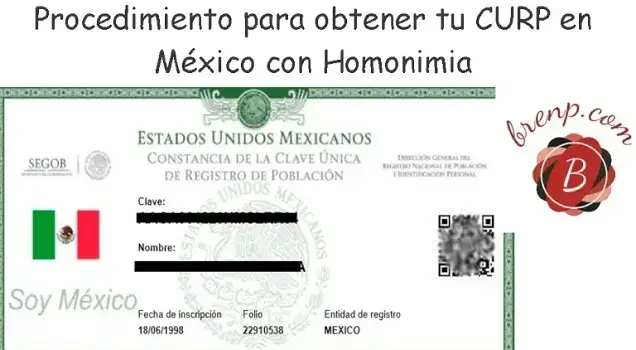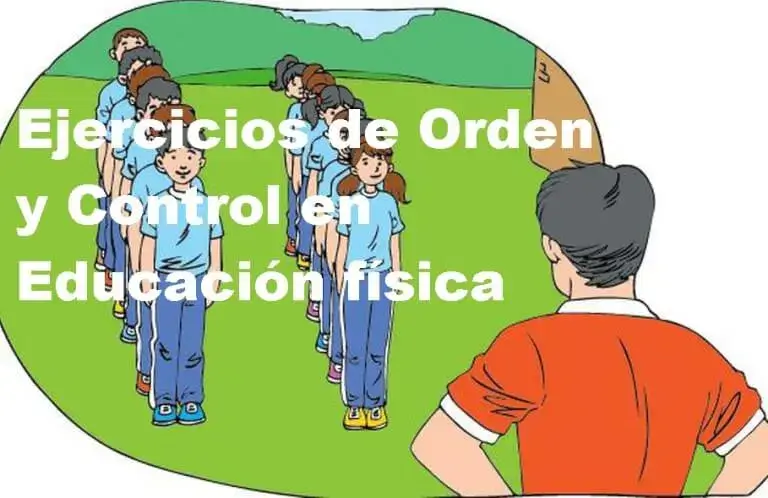Un método para evitar las patologías heredadas de la madre
La tecnología ha puesto al alcance por primera vez la posibilidad de corregir el genoma humano en la línea germinal, es decir, en el ADN que se transmite a las siguientes generaciones. La posible aplicación a la medicina de estas técnicas da ahora un paso clave para un tipo importante de enfermedades hereditarias, las mitocondriales, que solo transmite la madre. Los investigadores han probado en ratones que es posible destruir selectivamente las mitocondrias enfermas en óvulos o embriones tempranos, y ya colaboran con clínicas de fertilidad para probar la seguridad del método en humanos.
La inmensa mayoría de los 20.000 genes humanos se encuentran en el núcleo de cada célula, pero hay unos 50 que no están en el núcleo, sino en las mitocondrias, las factorías energéticas de la célula. En la fecundación, el óvulo y el espermatozoide aportan sus genes nucleares a partes iguales, pero las mitocondrias las pone solo el óvulo: de ahí que los genes mitocondriales se transmitan solo por línea materna. Cuando alguno de esos genes es erróneo, resultan enfermedades genéticas, también transmitidas solo por la madre.
Aunque estas enfermedades mitocondriales son una minoría de las dolencias hereditarias, resultan en condiciones muy graves, con fallos catastróficos en los órganos y tejidos que más energía necesitan, como el cerebro, el corazón y el hígado. Incluyen varios tipos de demencia y neurodegeneración, diabetes, infarto, disfunción hepática, pérdida de visión y sordera, todas ellas sin cura. Poder corregirlas en el óvulo o poco después de la fecundación libraría a los hijos (no solo a las hijas) de esas taras, y también a toda su descendencia futura.
Las enfermedades mitocondriales son una minoría de las dolencias hereditarias, pero generan fallos catastróficos
El equipo de Juan Carlos Izpisúa en el Instituto Salk de California, junto a científicos de Miami, Kobe, Urbana, Barcelona y Pekín, y en colaboración con varios hospitales españoles, han logrado aplicar las modernas técnicas de edición genómica para impedir el paso de mutaciones mitocondriales a la descendencia. Lo han hecho en ratones modelo, pero usando varias de las mutaciones mitocondriales humanas más relevantes. Publican los resultados en la revista Cell.
“La técnica”, explica Izpisúa, “se basa en una única inyección de material genético (ARN) en el óvulo o en el embrión temprano, y por tanto podría realizarse fácilmente en las clínicas de fertilidad de todo el mundo”. Por supuesto, faltan varios cambios legales y comprobaciones de la seguridad del método para llegar a ese punto. Pero la técnica se puede considerar ya a punto para dar ese salto.
La edición genómica también es prometedora para la mayoría de las enfermedades hereditarias –las del genoma nuclear—, pero Izpisúa cree que las taras mitocondriales pueden erigirse en la avanzadilla. La principal razón, explica, es que no hay buenas alternativas para ello. El Reino Unido ha aprobado hace solo unos meses una estrategia alternativa –los llamados “hijos de tres padres”—, pero en ese caso hay que combinar genes de tres individuos, lo que puede generar problemas de compatibilidad, tal como indican algunas evidencias en ratonas.
Los científicos han comprobado la eficacia de la técnica en óvulos de ratón que contenían mutaciones humanas
La técnica del Salk no requiere donaciones de óvulos. Simplemente, dirige un sistema de enzimas que cortan el ADN (endonucleasas) específicamente contra los genes mitocondriales mutantes.
Las enfermedades mitocondriales tienen una peculiaridad importante. Una célula tiene solo un genoma nuclear, pero muchos genomas mitocondriales (de 100 a 100.000), y lo más común es que algunos sean normales y otros mutantes. Que la enfermedad se manifieste depende de que el porcentaje de mitocondrias mutantes alcance un valor crítico. Las endonucleasas atacan solo a las mitocondrias mutantes, y ello permite a las sanas imponerse al peso, aunque algunas mitocondrias mutantes persistan por allí.
Los científicos han comprobado la eficacia de la técnica en óvulos de ratón que contenían las mutaciones mitocondriales humanas responsables de la neuropatía hereditaria de Leber, distonía (LHOND), debilidad muscular neurogénica, ataxia y retinitis pigmentosa. Todas son enfermedades raras sin cura actual.
Antes de que empiecen los ensayos clínicos es preciso evaluar la seguridad del método en óvulos de pacientes con enfermedades mitocondriales. Izpisúa está en contacto con clínicas de fertilidad para conseguir ese material.
El futuro se nos ha echado encima.

Inyecciones polémicas
Papiloma. Las vacunas contra el virus del papiloma humano aprobadas en 2009 causaron un intenso debate, que aún no se ha cerrado. Los argumentos básicos de quienes se oponían eran el precio (unos 450 euros cada tratamiento) enfrentado a una eficacia discutida: protege solo frente a un grupo de variantes del virus —las más frecuentes—, pero no contra todas. A este recelo se sumaron algunos casos de niñas (hasta 103) que, tras recibir la medicación, sufrieron efectos adversos. Dos, en Valencia, fueron especialmente graves (convulsiones, desmayos). La Agencia Europea del Medicamento descartó que hubiera relación con el fármaco.
más información
Los pediatras alertan de los riesgos del movimiento antivacunas
Sanidad estudia levantar el bloqueo a la vacuna de la varicela
La varicela sube un 13,2% al año de retirar la vacuna de las farmacias
Gripe A. La prisa con la que en 2009 se fabricaron millones de vacunas contra la gripe A también causó recelo. Después de su uso masivo, solo hubo un pequeño grupo de adolescentes en Finlandia que desarrollaron narcolepsia tras recibir la medicación, que tenía una formulación especial para intensificar su efecto (y que no se usó en España). La Agencia Europea admitió la relación. El nexo entre vacunas y dolencias de tipo autoinmune es claro en teoría (actúan sobre el mismo sistema), pero con manifestaciones poco frecuentes.
Varicela. El fármaco se usaba en niños, hasta que en 2013 el Ministerio de Sanidad decidió reservarlo para adolescentes que no hubieran pasado la enfermedad de pequeños. El argumento, aparte del ahorro, era que la enfermedad era leve y no pasaba nada por superarla de niño. Luego hay que vacunar porque la varicela en adultos es grave. Parece que la medida va a ser revocada.

Aceite de pescado: un complemento, no una medicina
En la actualidad, el aceite de pescado es el tercer complemento dietético más consumido en Estados Unidos después de las vitaminas y los minerales, según un informe reciente de los Institutos Nacionales de Salud. Al menos un 10% de los estadounidenses toma aceite de pescado con regularidad, y en su mayoría creen que los ácidos grasos omega-3 de los complementos protegen su salud cardiovascular.
Pero existe un gran problema: buena parte de los ensayos clínicos realizados con aceite de pescado no han hallado pruebas de que reduzca el peligro de infarto y embolia.
A excepción de dos, todos los estudios descubrieron que, en comparación con el placebo, el aceite de pescado no mostraba beneficio alguno
Entre 2005 y 2012, importantes revistas de medicina publicaron al menos 25 estudios rigurosos sobre el aceite de pescado, la mayoría de los cuales investigaban si dicho producto podía impedir accidentes cardiovasculares en poblaciones de alto riesgo. Se trataba de personas con un historial de cardiopatía o factores marcados de riesgo, como un colesterol alto, hipertensión o diabetes tipo 2.
A excepción de dos, todos los estudios descubrieron que, en comparación con el placebo, el aceite de pescado no mostraba beneficio alguno.
Sin embargo, durante esos años, las ventas de aceite de pescado ascendieron a más del doble, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, señala Andrew Grey, catedrático adjunto de medicina en la Universidad de Auckland, en Nueva Zelanda, y autor de un estudio sobre el producto publicado en 2014 en JAMA Internal Medicine.
“Existe una importante desconexión”, afirma Grey. “Las ventas están aumentando pese a la progresiva acumulación de ensayos que no muestran ningún efecto”.
Existen buenos motivos, al menos en teoría, por los que el aceite de pescado debería mejorar la salud cardiovascular. La mayoría de los complementos de aceite de pescado son ricos en dos ácidos grasos omega-3 –el ácido eicosapentaenoico (EPA) y el docosahexaenoico (DHA)– que pueden fluidificar la sangre, como la aspirina, que tiene la capacidad de reducir la posibilidad de trombos. Los omega-3 también pueden mitigar inflamaciones, que influyen en la ateroesclerosis. Y la Administración de Alimentos y Medicamentos ha aprobado al menos tres tipos de fármacos de aceite de pescado -Vascepa, Lovaza y una versión genérica- para el tratamiento de triglicéridos muy elevados, un factor de riesgo en cardiopatías.
Pero estas propiedades de los ácidos grasos omega-3 no se han traducido en beneficios notables en la mayoría de los ensayos clínicos.
Las ventas están aumentando pese a la progresiva acumulación de ensayos que no muestran ningún efecto”
Parte del entusiasmo inicial por el aceite de pescado se remonta a estudios realizados en los años setenta por los científicos daneses Hans Olaf Bang y Jorn Dyerberg, que determinaron que los esquimales que vivían en el norte de Groenlandia presentaban unos índices considerablemente más bajos de enfermedades cardiovasculares, cosa que atribuyeron a una dieta rica en omega 3 que consistía principalmente en pescado, foca y grasa de ballena. George Fodor, cardiólogo de la Universidad de Ottawa, destacaba los errores de muchos de estos primeros estudios, y llegó a la conclusión de que el índice de cardiopatías entre los esquimales había sido enormemente infravalorado. Pero el aura de los aceites de pescado persiste.
Los argumentos a favor del aceite de pescado recibieron un espaldarazo gracias a varios estudios llevados a cabo en los años noventa, entre ellos un ensayo italiano que descubrió que los supervivientes de infartos que fueron tratados con un gramo diario de aceite de pescado presentaban índices más bajos de mortalidad que aquellos que tomaron vitamina E. Dichos hallazgos llevaron a grupos como la Asociación Estadounidense de Cardiología a recomendar el aceite de pescado hace aproximadamente una década, ya que era una manera de que los pacientes introdujeran más omega 3 en su dieta.
“Pero desde entonces ha habido un aluvión de estudios según los cuales no presentan ningún beneficio”, señala James Stein, director de cardiología preventiva en los Hospitales y Clínicas de la Universidad de Wisconsin. Entre ellos hubo un ensayo clínico con 12.000 personas, publicado en The New England Journal of Medicine en 2013, que descubrió que un gramo de aceite de pescado diario no disminuía la tasa de mortalidad por infarto y embolia en gente con síntomas de ateroesclerosis.
“Creo que, ahora mismo, podemos dar por terminada la era del aceite de pescado como medicación”, afirma el principal autor del estudio, Gianni Tognoni, del Instituto de Investigación Farmacológica de Milán.
Según Stein, los primeros estudios sobre el aceite de pescado se realizaron en una época en que las enfermedades cardiovasculares se trataban de manera muy distinta a hoy en día y se utilizaban muchas menos estatinas, beta bloqueadores, anticoagulantes y otros tratamientos intensivos. Por tanto, dice, aunque el efecto del aceite de pescado fuese menor, debía de ser más perceptible.
Creo que, ahora mismo, podemos dar por terminada la era del aceite de pescado como medicación”
“En la actualidad, el nivel de atención es tan bueno que añadir algo tan pequeño como una cápsula de aceite de pescado no supone ninguna diferencia”, afirma. “Es difícil mejorarlo con una intervención que no sea muy fuerte”.
Asimismo, Stein advierte de que el aceite de pescado puede ser peligroso cuando se combina con aspirina u otros anticoagulantes. “Con mucha frecuencia, vemos a gente que toma aspirina o una superaspirina’en combinación con aceite de pescado, y les salen moratones y sufren hemorragias nasales con suma facilidad”, señala. “Y cuando interrumpimos el consumo de aceite de pescado, mejoran”.
Como muchos cardiólogos, Stein anima a sus pacientes a evitar los complementos de aceite de pescado y a consumir pescados grasos al menos dos veces por semana, siguiendo las directrices federales sobre una ingesta segura de pescado, ya que contiene varios nutrientes saludables y no solo EPA y DHA. “No recomendamos el aceite a menos que la persona no incluya absolutamente nada de pescado en su dieta”, remacha Stein.
Contra más enfermedades
Pero algunos expertos dicen que la defensa del aceite de pescado sigue abierta. JoAnn Manson, jefa de medicina preventiva en el Hospital Brigham and Women’s de Boston, asegura que los grandes ensayos clínicos sobre el aceite de pescado se centraron solo en personas que ya padecían cardiopatías o corrían un riesgo muy alto de sufrirlas. También se ha promocionado el aceite de pescado para la prevención de otras enfermedades, entre ellas el cáncer, el alzhéimer y la depresión.
Manson está dirigiendo un ensayo clínico de cinco años conocido como estudio Vital, en el que participan 26.000 personas más representativas de la población general. Dicho ensayo, cuya finalización está prevista para el año que viene, determinará si el aceite de pescado y la vitamina D, por separado o combinados, tienen algún efecto en la prevención a largo plazo de la cardiopatía, la diabetes tipo 2 y otras afecciones en personas que no presentan muchos factores de riesgo relevantes.
Aunque Manson primero recomienda comer pescado graso, no suele impedir que la gente consuma el aceite, en parte porque no parece tener grandes efectos secundarios en personas en general sanas.
“Pero creo que la gente debería darse cuenta de que todavía no hay consenso”, precisa, “y de que es posible que esté gastando mucho dinero en esos complementos sin obtener ningún beneficio”.
© 2015 New York Times Service.
Traducción de News Clips.

Descifrados 11.000 genes de la solitaria
Un grupo de investigadores mexicanos ha logrado descifrar una gran parte del genoma de la Taenia solium, el parásito más conocido como la solitaria. Este gusano es causante de la teniasis y la cisticercosis, dos infecciones que se contraen a través de la ingesta de carne de cerdo contaminada, en el primer caso, y de los huevos de la tenia, en el segundo.
Cuando la lombriz infecta a una persona a través de la comida, la tenia se encuentra en su fase joven. En el intestino humano, esta larva se convierte en una tenia adulta, que puede permanecer en el organismo sin provocar daños durante un tiempo y crecer hasta los tres metros. Los síntomas son leves e inespecíficos (dolor abdominal, estreñimiento, náuseas o diarrea). La persona se da cuenta de que tiene la enfermedad porque el gusano va saliendo, en pequeños trozos, con las deposiciones. Las larvas de la tenia contaminan, a su vez, el medio ambiente.
La cisticercosis, sin embargo, se produce en el humano por contacto con materia fecal infectada, lo que ocurre cuando fallan las medidas de higiene. En estos casos, la tenia está en su etapa embrionaria, la más dañina, y puede desarrollar quistes en diversos tejidos, como músculos, tejidos subcutáneos, ojos y encéfalo. Los que se encuentran en el sistema nervioso central causan neurocisticercosis, que provoca convulsiones.
Conforme la población se vuelve más urbana, resulta más difícil que el humano se infecte. Aunque el parásito sigue existiendo
Alejandro Garciarrubio, investigador de Biotecnología de la UNAM y jefe de bioinformática del proyecto
Hasta hace poco nada se sabía sobre la información genética de la Taenia solium, por lo que era complejo crear medicamentos que curasen la enfermedad en su etapa embrionaria. El estudio desarrollado por la Universidad Nacional Autónoma de México a lo largo de siete años, publicado en la revista científica Nature, ha conseguido identificar el genoma de la tenia, es decir, el material genético que contiene la información sobre cómo debe construirse un nuevo organismo. El genoma es una secuencia de ADN sumamente larga, constituida por un alfabeto de solo cuatro letras.
En el caso del genoma humano, hay 3.000 millones de letras. «Este organismo tiene un genoma de 120 millones de letras, que es el tamaño de uno promedio. El proyecto consiguió definir la secuencia y el orden de estas cuatro letras a lo largo del genoma de la Taenia solium«, explica Alejandro Garciarrubio, investigador de Biotecnología de la UNAM y jefe de bioinformática del proyecto.
Una vez que los científicos tuvieron esta secuencia de letras (el conjunto del texto), debían descifrar qué significaba. «Lo primero que tratamos de entender era el sistema de puntuación. Es decir, qué formaba una frase, una unidad de información, o lo que es lo mismo: un gen».
Del genoma de esta tenia, los investigadores han podido extraer la información de 11.000 genes (u 11.000 frases). Dado que existe un parecido entre los genomas de los animales, buscaron en otras especies frases similares. Es lo que aplicado a programas de ordenador o componentes electrónicos se denomina ingeniería inversa. «Para aproximadamente la mitad de los genes de la T. solium encontramos algún otro gen parecido en otra especie para poder saber qué función realiza».
Una vez hallados los genes comunes, el proyecto logró identificar esos otros genes que eran específicos de la tenia, sin equivalentes en humanos. «Estos pueden ser buenos blancos para diseñar medicamentos que tengan como objetivo dañar al parásito sin dañar al huésped, se les llama blancos terapéuticos», añade Garciarrubio. Hasta el momento el estudio ha logrado identificar más de 100 genes que podrían servir como blancos terapéuticos.
Aunque fue declarada erradicable en 1993, la OMS la añadió en 2010 a la lista de las principales enfermedades tropicales desatendidas
El proyecto, que llegó a contar con 30 participantes de varias instituciones de la UNAM, investiga ahora el genoma de otro tipo de tenia, la T. crassiceps, un proceso que resulta más sencillo porque parte del trabajo es común con la T. solium.
La cisticercosis es una enfermedad cada vez menos extendida. «Conforme la población se vuelve más urbana, hay campañas de higiene y se construyen letrinas, resulta más difícil que el humano se infecte. Aunque el parásito sigue existiendo, los controles sobre la carne que consumimos son mayores».
La neurocisticercosis es la forma más grave de la enfermedad y una de las principales causas prevenibles de la epilepsia (convulsiones) en muchos países en desarrollo. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, más del 80% de los 50 millones de personas afectadas en el mundo por epilepsia viven en países de ingresos bajos y medianos bajos, en muchos de los cuales las infecciones de este tipo son endémicas. «La enfermedad se localiza, sobre todo, en países del sur de Asia, en África y todavía bastante en Centroamérica y Sudamérica», puntualiza el investigador de la UNAM.
Pese a que la enfermedad, en teoría, se puede controlar y fue declarada erradicable en 1993 por el Grupo Especial Internacional para la Erradicación de Enfermedades, la OMS la añadió en 2010 a la lista de las principales enfermedades tropicales desatendidas.

Los casos de melanoma en España se duplicarán en dos décadas
El más peligroso de los cánceres de piel, el melanoma, ha aumentado en todo el mundo de manera continua en los últimos 25 años. Y, en España, se espera que siga creciendo al menos otros 20. Para entonces el número de diagnósticos se habrá duplicado, calcula la Academia Española de Dermatología y Venerología (AEDV), que este miércoles presentó su campaña anual Euromelanoma para detener la propagación de este tumor.
El crecimiento es constante. Entre 2008 y 2012 se ha pasado de 3.600 a 5.000 casos, un aumento del 38,9%, aunque José Carlos Monedero, coordinador de la campaña, admite que en este incremento influye un mejor diagnóstico precoz. Este es clave en un cáncer que, pillado a tiempo, “se cura siempre”, dice el dermatólogo. La prueba es que la subida en el número de afectados no se corresponde con una de los fallecidos por esta causa, que se mantiene alrededor de las mil defunciones anuales.
Agustín Buendía, también de la AEDV, explica que hay tres factores que explican este incremento de los casos de melanoma: el mayor tiempo que se pasa al sol, la reducción de la capa de ozono y el envejecimiento de la población. Las dos últimas escapan del control de cada uno, pero no así la primera. Las recomendaciones son claras al respecto: que los niños no tomen el sol, no hacerlo en las horas de más intensidad –“cuando la sombra del cuerpo es menor que el cuerpo”, ejemplifica Buendía-, taparse y usar adecuadamente el fotoprotector.
más información
Sanidad aprueba una terapia para el melanoma metastásico
Los melanomas malignos suben un 50% en Cataluña en solo una década
Aprobado un fármaco que quintuplica la supervivencia al melanoma metastásico
Esto último es la medida más popular, pero no siempre se hace bien. Buendía relató que en uno de sus estudios, el 65% de los adolescentes (de 12 a 18 años) contó que se había quemado el verano anterior, y que, de ellos, el 39% había usado cremas protectoras. Esto es importante, porque e 80% de la radiación se recibe antes de los 18 años.
Otro factor que se puede controlar es el uso de las cabinas de bronceado. Aunque en su presentación Buendía indicaba directamente que se evitaran, tanto él como Moreno matizaron después que eso era una decisión personal. “Igual que las cajetillas llevan una advertencia sobre que causan cáncer, las cabinas deberían llevarla”, coincidieron. Para los médicos, la moda del bronceado juega en su contra. “Ojalá llegue un momento en que, igual que se ha prohibido que en televisión salgan personas fumando, no salgan excesivamente bronceadas. Como dijo la Reina, ‘estar moreno no es estar guapo”, añadió Buendía.
Pedro Jaén, presidente de la AEDV, comentó al respecto que en Australia, el país líder en melanoma “se han prohibido radicalmente las cabinas, y afirman que ha bajado un 30% el cáncer cutáneo”. Los dermatólogos no olvidan que el sol es beneficioso, pero sostienen que con el que se recibe en la vida diaria es suficiente.
Si pese a todas las campañas se diagnostica un cáncer de piel, el evaluación suele ser buena. Estos tumores, en una primera fase, crecen en extensión, explicó Moreno. Es el momento de operarlos o tratarlos con pomadas quimioterápicas. El peligro está cuando se expanden en vertical, hacia el interior. Entonces hay riesgo de que lleguen a los vasos sanguíneos y se propaguen.
Aunque hay una regla mnemotécnica para determinar cuándo una mancha es sospechosa (A de asimetría de la lesión; B de bordes irregulares; C de color no uniforme; D de diámetro superior a los 6 milímetros y E de evolución), no todos los melanomas la cumplen. Los nodulares, una de las formas más agresivas, no siguen esta regla, explicó Isabel Longo, participante en la campaña. Por eso el consejo es que quien tenga dudas se haga una revisión con un especialista.
Este es uno de los puntos fuertes de Euromelanoma. Del 1 al 5 de junio se harán revisiones gratuitas. Las citas hay que pedirlas en aedv.es/euromelanoma o al 91 543 45 35.