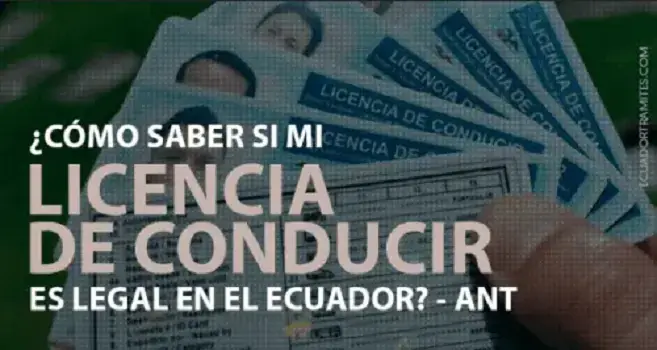Artemisia Gentileschi, de pintora olvidada a icono feminista
La fecha marcada en el calendario era el 4 de abril. Ese día debió haberse inaugurado en la National Gallery de Londres una exposición, finalmente aplazada por la crisis sanitaria, dedicada a Artemisia Gentileschi, la pintora italiana del siglo XVII. Nacida en un país marcado desde antiguo por grandes figuras de la pintura, que no le hacen sombra, se ha convertido desde el último tercio del siglo XX y hasta nuestros días en una artista mediática, sobre todo por la corriente feminista de la historia del arte, que la ha presentado como una víctima de los hombres y cuyo arte surgiría, freudianamente, como venganza ante la violencia ejercida contra ella en su adolescencia. Es la única mujer artista de la cultura occidental que ha suscitado el interés de novelistas y cineastas, y han sido varias las obras que han tratado de su vida, más que de su arte, intentando encontrar respuestas al misterio que sigue encarnando la pintora en la actualidad.
Mucho después de la publicación en italiano, en 1947, de la conocida novela de Anna Banti dedicada a la artista —que tituló, con sencillez, Artemisia—, Periférica reedita ahora la obra en castellano, sin duda por el efecto llamada que tiene en nuestros días la proyección de la mujer. Conocí a Banti cuando yo tenía 22 años y era becaria del primer grupo de jóvenes, tres chicos y tres chicas, que, habiendo estudiado Historia del Arte en varios países europeos y en Estados Unidos, queríamos avanzar en nuestras investigaciones sobre el arte italiano. La Fundación Roberto Longhi, creada por el importante historiador italiano del arte y marido de la escritora, ella también historiadora del arte, iniciaba su camino tras la muerte de este, con sede en la Villa il Tasso, a las afueras de Florencia.
Un día, cuando estudiaba en la biblioteca, me llamó Anna Banti, es decir Lucia Lopresti, vedova Longhi, a su casa. Vestía de negro, el rostro surcado por infinitas arrugas, la voz grave, seria y de mirada profunda, hacia dentro, pero escudriñadora, hacia fuera, hacia mí. Yo estaba sentada en una silla más baja, donde ella me había colocado, y su mirada iba de arriba abajo, pero no me intimidó; sobre una mesa redonda, a su lado, había un gran jarrón de flores y encima, detrás y muy cerca, colgaba en el muro el cuadro de Caravaggio Joven mordido por una lagartija, que inesperadamente surge de las flores de un jarrón de cristal. Longhi había sido el gran descubridor moderno del artista y tenía uno de los cuadros más misteriosos de aquel, desde el que su bello protagonista, como Banti, me miraba también a mí, como si me avisara del peligro de meter el dedo en el jarrón de flores de su dueña. La presencia y el magnetismo del cuadro me impiden recordar hoy la conversación con la escritora. De todas formas, nunca me quedó claro lo que quería de mí.

En 1917, unos años antes de casarse con su brillante alumna, Longhi había escrito el primer artículo moderno, que redescubría y valoraba modernamente a la artista como figura de interés en la órbita de los caravaggistas. Artemisia Gentileschi, aún niña, había tenido que conocer en directo a Caravaggio, muy amigo de su padre, Orazio, y lo sabemos porque un día aquel fue a buscar en el taller de este unas grandes alas de ángel, que debió de utilizar para alguno de los suyos, y me gusta pensar que fueron las de su desvergonzado y tentador Cupido adolescente de Amor vincit omnia, que pintó, completamente desnudo, en 1602, cuando Artemisia tenía nueve años. En 1606, Caravaggio dejaba Roma tras el juicio por haber matado a un hombre en una reyerta callejera. Tal vez el artista pasó la mano por los cabellos de la pequeña Artemisia en sus visitas al taller de Orazio, como se hace con los niños de amigos, y la pequeña, viva e inteligente, debía de estar muy atenta a lo que ocurría a su alrededor, como lo estuvo el resto de su vida.
Tras la muerte de su madre cuando ella tenía 12 años, Gentileschi organizó para su hija los cuidados femeninos de una vecina casada, Tucia, como era costumbre entonces, pero, junto a ella, la adolescente Artemisia tenía a su alrededor la vida cotidiana del atareado taller, situado en una de las zonas más populares del centro de Roma, cuya vida en ese periodo ha quedado reflejada con agudeza por Montaigne, en sus recuerdos del viaje por Italia, entre 1580 y 1581, en que describía la violencia inaudita de las ejecuciones públicas, los muchos mendigos, las procesiones y carnavales, las carreras de caballos, el tráfico de los poderosos en sus carrozas, el paseo constante y sin rumbo de los romanos por las callejuelas de la ciudad, y las numerosas cortesanas en los balcones (hay que recordar que el gran cuadro de Caravaggio Muerte de la Virgen para el Vaticano, hoy en el Louvre, fue retirado del altar porque la modelo para pintar a la Virgen fue una reconocida prostituta). Era el mundo en que vivía Artemisia, en que había normas de moralidad regidas por la Iglesia, pero en que la sociedad tenía rendijas de libertad por las que corrían, como siempre, las pasiones, el engaño, los intereses y la violencia. Orazio Gentileschi, como pintor de éxito, encaminó a sus hijos por sus mismos derroteros, pero no consiguió que los tres varones, que formó en su taller con Artemisia, llegaran a algo más que a discretos ayudantes.
El arte no es un privilegio familiar, pero esa “chispa divina” que tenía Orazio sí la recibió, y con creces, Artemisia. A los 17 años, en 1610, la pintora revelaba ya una personalidad diferente a la de aquel, un mundo distinto en la expresión de los “afectos del alma”, que constituían la novedad máxima en el arte del siglo XVII, y que aparece en su primera obra, Susana y los viejos (palacio de Weissenstein, Pommersfelden). Su preparación técnica, a los 17 años, era notable, y había tomado los pinceles desde niña, ya que domina con efectividad el óleo, el colorido y la luz, y revela asimismo su dominio del dibujo. Era este una práctica imprescindible para representar una figura, sus proporciones, su anatomía y el movimiento, así como la naturalidad y belleza de los ropajes y de sus plegados, o la perfección, intensidad y variaciones de las fisonomías. Por otra parte, salta a la vista que Artemisia había copiado del natural, como cualquier aprendiz del siglo XVII. En Italia eso no era difícil, como sí lo era en España, por un temor desmedido al pecado por contar con modelos desnudos —que muchas veces eran los jóvenes ayudantes de un taller, como en el Cupido de Caravaggio, seguramente su sirviente Cecco— o asistir a las accademie di nudo, donde los artistas se reunían por las noches para copiar del natural bajo la iluminación de las velas, que marcaban mejor la anatomía de los modelos.

Artemisia había tenido esa misma enseñanza. Hay que imaginarla en el taller del padre, pero no como una adolescente temerosa e indecisa, sino como una artista en ciernes, mezclada con otros ayudantes y discípulos y copiando como ellos del natural. La belleza de sus desnudos femeninos y su realismo es tal que podemos imaginarla ante el espejo, estudiando su propio cuerpo, a la vista de esa Susana de difícil escorzo de su primer cuadro, o el desnudo de esa vecina, Tucia, que no evitó o que, incluso, pudo favorecer que el gallardo y petulante Agostino Tassi, colaborador de Orazio, tuviera fácil acceso a ella. Era costumbre entre los artistas, los mejores y con mayores posibilidades de éxito, casarse con la hija del maestro, y esa situación se dio en el caso de los Gentileschi. Pero las promesas de matrimonio de Tassi eran un engaño, pues estaba ya casado. El padre llevó a juicio a Tassi, que había intentado, además, robar cuadros del maestro e incluso asesinar a su propia esposa, como revelan los documentos de un proceso que pretendía probar no la violación, sino que Artemisia era virgen antes de sus relaciones con Tassi, que continuaron después de esa agresión, y poder conseguir así la reparación de su honor. Al demostrarse, se condenó al destierro a su asaltante, que nunca lo cumplió.
Orazio casó de inmediato a Artemisia con un ayudante secundario del taller, el florentino Pierantonio Stiattesi, que había declarado a favor de Tassi en el juicio, y ambos se marcharon a Florencia. Esos inicios en falso de la vida de la joven no tuvieron eco más adelante en su reputación, tal vez porque eso era frecuente y se cerraba el tema con el casamiento, pero tuvo que ser, sobre todo, por la evidente calidad de su arte, original en el rico panorama italiano, y por su propia personalidad. Era fuerte de carácter y decidida, atractiva, inteligente e ingeniosa. Se le reconocía una voz bella en el canto y tal vez tocaba el laúd, como se representa en su autorretrato como santa Cecilia, y fue acogida de inmediato por los mejores artistas de la ciudad, como Cristofano Allori, mientras que Michelangelo Buonarroti, sobrino de Miguel Ángel y admirador de la pintora, le encargó uno de los frescos de la casa que organizaba en memoria de su tío. Fue, además, la primera mujer aceptada en la prestigiosa Accademia del Disegno, y entre sus patronos se contaban nada menos que los Medici, para quienes pintó el tema, con el que tuvo gran éxito, de Judith y Holofernes.
Artemisia había hecho amistad en Florencia con Galileo Galilei, a quien seguía escribiendo años después desde Nápoles, mientras que los poetas escribían versos en su honor. Fue en esa ciudad donde Artemisia se enamoró, tal vez por primera vez, de un joven patricio de 20 años, Francesco Maria Maringhi, que se ha sabido solo desde hace unos años al localizarse en Florencia, en el archivo Frescobaldi, las cartas de la pintora dirigidas a su amante. Sus amores eran conocidos de su marido, que se benefició del apoyo económico de aquel, si bien esa relación determinó que marcharan a Roma en 1621 y que Artemisia comenzara una vida libre, separada de su esposo. Viajera sin miedo en el difícil mundo del siglo XVII, buscó los centros mejores para su arte, como Venecia, donde perteneció a la Accademia dei Deseosi, y tal vez pasó un tiempo en Génova, donde vivía entonces su padre, mientras que desde 1630 residió, con sus dos hijas vivas, de los cinco que había tenido, en la rica e importante Nápoles, centro artístico donde esta hábil emprendedora fundó un taller que competía con los mejores artistas de la ciudad, como Ribera o Stanzione, y con encargos de patronos de importancia. Entre otros, del virrey de España, que tenía tres obras suyas y encargó para Felipe IV el Nacimiento de san Juan Bautista. El cuadro cuelga, desde hace unos días, en el Museo del Prado, que lo ha incluido en su nuevo recorrido expositivo, Reencuentro, hasta el 13 de septiembre.
Hay cuestiones en las que Artemisia fue mucho mejor que los pintores de su tiempo. Por ejemplo, a la hora de representar a la mujer. A pesar de la perfección de los artistas del siglo XVII en los desnudos de sus Venus y Dianas —entre los que se cuentan los italianos, como Carracci, Reni, Guercino y Sacchi, o los extranjeros, como Rubens, Velázquez o Rembrandt—, los desnudos de Artemisia no solo captan con una veracidad no alcanzada por los hombres el cuerpo de la mujer y sus emociones, como si ella con su pincel quitara el velo de castidad que cubre a todas las diosas pintadas por aquellos. Esa capacidad de la pintora —en sus Lucrecias, Venus dormidas, Cleopatras y Magdalenas, e incluso en la mujer fuerte por excelencia, Judith— fue admirada y buscada por sus mecenas, que encargaron repetidamente esas composiciones que permitían ver a las féminas no como protagonistas timoratas, sino como seres fuertes, conscientes de su belleza, con la misma energía de sus compañeros y que disfrutaban del amor sin reservas.

Artemisia fue tratada en su momento con respeto, con admiración y con igualdad, como una artista más, una pintora a la que pagar por sus obras más que a un hombre, como hizo el sobrino de Miguel Ángel por la pintura que le había encargado, Alegoría de la inclinación, cuyo desnudo, como en otras ocasiones, fue “adecentado” después con los paños que cubren su cuerpo. También por la intensidad única del claroscuro, con una iluminación alcanzada solo en el cine, más misterioso incluso que el de su creador, Caravaggio. Destaca en Artemisia su captación de la sangre, que ha visto en vivo, y que retrata con una fuerza simbólica. La garganta de Holofernes, seccionada cruelmente por Judith, la deja escapar en abundancia, roja, oscura, a borbotones, salpicando y manchando las sábanas blancas de su lecho. Hay solamente en ese siglo una sangre como esa, en una composición muy distinta, el famoso Cristo en la cruz de Velázquez, pintado justamente en 1631, al poco de regresar de Italia, en enero de ese año. Y si es verdad que el artista no pudo ver la versión de Judith y Holofernes, pintada por Artemisia en Florencia para los Medici, ya que el español no se detuvo allí durante su primer viaje a Italia, sí que visitó Nápoles a su regreso, donde se conservaba ya la segunda versión de ese tema. El paralelismo entre la sangre de Artemisia y la de Velázquez es sorprendente. Tal vez el pintor aprendió en directo, como solo hacen los artistas, algo de la excelencia de Artemisia: el color y la textura de ese rojo.
La artista está ciertamente con los tiempos que corren y no solo por ser un icono del feminismo, sino porque murió posiblemente, según las últimas hipótesis, en la terrible epidemia de peste que asoló Nápoles en 1656. Desapareció más de la mitad de la población y entre las víctimas se contaban algunos de los más importantes artistas de la ciudad, como Bernardo Cavallino o Stanzione, amigo y colaborador de Artemisia. De ella, sin embargo, no hay noticias, aunque según un documento de 1654 aún estaba viva ese año. Su nombre no figura entre los artistas muertos en la epidemia y tal vez habría que buscarla entre las más de 40.000 capuzelle (calaveras) que yacen en el cementerio napolitano de Fontanella. Una inscripción en la iglesia napolitana de San Giovanni dei Fiorentini, destruida en la Segunda Guerra Mundial, señalaba, tal vez, la ubicación de su tumba: Heic Artemisia (“Aquí Artemisia”), aunque dieran cuenta de ella noticias tardías, ya del siglo XVIII, seguramente imaginadas.